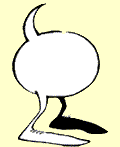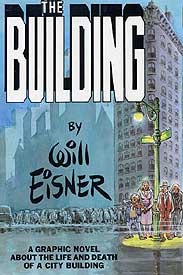|
«Mientras me hacía
viejo y acumulaba memorias, me empecé a sentir más triste por las
desapariciones de personas y algunos lugares significativos.
Especialmente problemática me resultó la callada remoción de
edificios. Sentía que, de alguna manera, ellos tenían una especie de
alma. Ahora sé que esas estructuras son mucho más que edificios sin
vida. Es imposible que, habiendo sido parte de la vida cotidiana, no
absorbieran de alguna manera la radiación de la interacción humana.
Y me pregunto qué queda cuando se tira abajo un edificio». Quien
escribió estas líneas fue Will Eisner. Lo hizo en el prólogo de la
historieta The Building (El edificio), publicada por
primera vez en 1987, cuando el término “novela gráfica”, que él
mismo había ayudado a crear, estaba firmemente asentado en el
público, la crítica y la industria editorial norteamericana.
Hijo de un
escenógrafo de teatro yiddish, Eisner conocía a la perfección el
impacto emotivo y dramático causado por una ambientación adecuada y
reconocible, razón por la cual centró el enfoque de la trama
alrededor de un inmueble con aires renacentistas franceses y fachada
italiana, que remite directamente al triangular Flatiron Building,
el edificio más antiguo que aún se mantiene en pie en la ciudad de
Nueva York, orgullosamente erguido en la intersección de las
Avenidas Quinta y Broadway y, por lo tanto, una de las postales más
identificadas con la Gran Manzana.
Su par en la
ficción, ubicado en una zona indeterminada del West End neoyorquino,
supo cobijar la bohemia, el amor y la pobreza de aquellas golpeadas
calzadas de la década de los cuarenta. «Por más de ochenta años
–cuenta la introducción de tres viñetas / páginas-, el edificio
estuvo parado a horcajadas en la intersección de dos importantes
avenidas. Era un símbolo cuyas paredes cobijaron risas y lágrimas.
Con el paso del tiempo, una acumulación invisible de dramas humanos
se enroscó en su base. Un día el edificio fue demolido, dejando en
su lugar una cavidad fea y el residuo de la ruina psíquica. Después
de muchos meses, un edificio nuevo se levantó en el lugar».
Utilizando el
sentimental hectoplasma de cuatro fantasmas relacionados con el
declive y derrumbe del viejo edificio, Eisner lleva al lector a un
melancólico viaje al pasado reciente, aquel que conoció de primera
mano cuando la Gran Depresión puso en jaque al aparentemente
invencible sueño americano. Más allá de su relación con las vetustas
paredes, estos cuatro personajes comparten un esquema narrativo que
los obligó, en vida, a tomar decisiones drásticas y sobrellevar las
consecuencias. Todos, salvo uno, fueron lo que podría considerarse
ciudadanos grises y anónimos, sometidos a sus correntadas
emocionales internas tanto como a los devaneos socioeconómicos del
país y la ciudad que habitaban.

El último de los
fantasmas, sin embargo, pertenecía al reino de los elegidos y
privilegiados. P.J. Hammond, hijo de un potentado empresario
despreocupado de las responsabilidades sociales de los hombres de
negocios, creció fortalecido por la práctica del comercio como
entramado político, el negocio como negociado y la explotación de
los derechos públicos en beneficio de sus arcas privadas.
Obsesionado por la posesión del edificio, Hammond agotará su batería
de recursos hasta comprarlo y planificar su remodelación. En el
camino, perderá toda su fortuna y se verá obligado a renunciar a ese
preciado objeto de deseo. Aunque el nuevo propietario decida
bautizar la futura construcción de acero y vidrio con el nombre de
Hammond Building en su honor, P.J. elegirá el suicidio.
Las diferentes estructuras edilicias, los distintos materiales
utilizados en la construcción y las enfrentadas estéticas de los dos
edificios plantados en la misma esquina, simbolizan dos concepciones
opuestas de organización social, basadas en incompatibles escalas
morales: La búsqueda del bien común a través de una distribución
equitativa o el privilegio del individuo gracias a la riqueza
hiperconcentrada.
Cuando The Building ganó la calle, la “contrarrevolución
conservadora” llevada adelante por el presidente de los Estados
Unidos y la Primer Ministro de Gran Bretaña, Ronald Reagan y
Margaret Thatcher respectivamente, habían logrado uno de los más
drásticos giros ideológicos de las políticas económicas globales,
favoreciendo la maximización de las rentas de los grandes capitales
a través del depredador “libre mercado”. Estas mismas medidas darían
pie al auge de la cultura yuppie y al denominado “Lunes
negro” del 19 de octubre de 1987, fecha en que el índice Dow Jones
cayó 508 puntos, casi el doble del crack de 1929 que inició la Gran
Depresión. El efecto repercutió en las bolsas de todo el mundo,
especialmente las de Tokio, Londres, Hong Kong y París. Según los
especialistas, la razón de esta estruendosa baja estaba en el enorme
déficit de los EE UU, disparado por su exacerbada producción
militar.
Frente a la realidad, Eisner se mostró esperanzado en la posibilidad
de un cambio cualitativo. En la ficción, un accidente circunstancial
con un limpiaventanas del moderno edificio, obligaba a los cuatro
fantasmas a entrar en acción para salvar la vida del trabajador,
dejando en claro que el pasado siempre tendrá injerencia en el
presente, aunque se intente reescribir una y otra vez la historia
oficial. Algún día, sostiene al final el creador de The Spirit,
este nuevo edificio también será derruido. |