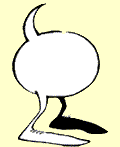 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|||
| BLANKETS | |||
|
|
|||
|
|
|
|
Comentario por Antoni Guiral |
|
|
|
El, por llamarlo de alguna manera, subgénero de la "autobiografía" (con matices) no es exactamente nuevo en la historieta, pero sí reciente. De hecho, el que un editor considere que lo que puede narrar en primera o tercera persona un autor de cómics de sus propias experiencias personales sea publicable ha necesitado de un poso; la madurez de la historieta como medio y la reivindicación del cómic más personal, de autor, y la necesidad de la autoedición por parte de los creadores. Siempre hay precedentes si queremos buscarlos (la serie Sick, sick, sick que Jules Feiffer realizara a partir de 1956 en un semanario norteamericano), pero seguramente es la figura de Robert Crumb, ya en sus primeros comix underground de los sesenta, el que de alguna manera puede considerarse el principal referente (en nuestra casa estaría la serie Los cuentos del tío Vázquez, iniciada por Vázquez en 1958). El caso es que en estos últimos veinte años, sobre todo, estamos asistiendo a las sesiones de sofá de psicoanalista que, a imitación de cineastas y literatos, muchos autores norteamericanos y europeos sienten la necesidad de relatar. El subgénero, en sí, como todo, no es malo ni bueno; sólo depende de cómo se utilice. En primer lugar, se trata de saber explicar esas historias personales; narrarlas con cierta habilidad, hacerlas interesantes, convertirlas en puntos de reflexión general, casi podríamos decir de "utilidad pública", en el sentido de que esas vivencias integren suficientes puntos de interés como para ser compartidas. Muestras de ello hay en obras de Seth, Harvey Pekar, Art Spiegelman, David B, Lewis Trondheim o Peeters, por poner ejemplos recientes. Todos ellos han trascendido experiencias personales en lugares comunes, demostrando no sólo un excelente dominio de la narración o el dibujo, sino una reflexión previa que ha motivado la necesidad de "compartir" como elemento para "intentar comprender"; al fin y al cabo, una de las luces más evidentes de toda obra artística.
En
Blankets el norteamericano Craig Thompson se integra en esta línea
habiendo sabido interpretar perfectamente a sus precedentes y coetáneos.
Por un lado, Thompson posee una innata facilidad para el dibujo, un
dibujo suelto, expresivo, a medio camino entre el realismo y la
caricatura, dominando los matices de su grafismo y adaptándolo a las
circunstancias, evitando la facilidad del lucimiento para ponerse al
servicio de la narración. De hecho, la sombra del Will Eisner de sus
primeras novelas gráficas, autobiográficas, se siente muy próxima en
Blankets; está en el tratamiento de los personajes pero, sobre todo,
en la resolución de la diagramación de sus páginas, que siempre buscan
un efecto concreto para trocear el relato en ardides narrativos
perfectamente sincronizados con el fondo de lo que está explicando.
Thompson no sólo conoce perfectamente a sus personajes, sino que deja
traslucir el cariño que siente por ellos. Curiosamente, evita juzgar a
los demás, pero cuando se trata de hablar de sí mismo se convierte en un
juez implacable, ejerciendo una autocrítica brutal que sin duda es fruto
de su sinceridad. Blankets, a este respecto, es un ejercicio de
autorreflexión muy madurado. Antes de escribir o dibujar, el autor ha
pensado mucho en su historia y, creo, no ha querido plantear un
exorcismo basado en la búsqueda de responsables, sino exponer las
situaciones tal y como él las ha vivido, sin engañar al lector (ni a sí
mismo ni a las personas que retrata). Thompson no se desvincula de sus
responsabilidades; al contrario, las sitúa en un contexto muy bien
definido sin abandonarse a la autojustificación, buscando el camino más
complejo. Curiosamente, y desde la perspectiva de un lector español mayor de 40 años, lo que cuenta Thompson es muy cercano. La presencia constante y en ocasiones intimidatoria de la religión como base para comprender la existencia y relacionarse con los demás ha sido, para nuestra desgracia (lo siento, yo lo vivo así), una constante en nuestro país durante muchos siglos. La interpretación literal de la liturgia católica, su implantación como modus vivendi a nivel de categoría social no nos es nada desconocida. No es difícil, para algunos, reconocer las dudas, las reflexiones, los miedos y el anatema del pecado que siembran el desconcierto en el Thompson adolescente, ni su incertidumbre ante el sexo, la distancia marcada en su relación con los adultos o la búsqueda de referencias propias que pasa, obligatoriamente, por los que son sus iguales. El autor, además, sabe reflejar el cerrado ambiente en el que transcurre la vida de su criatura, falto de opciones alternativas en un país descompuesto tanto social como políticamente hablando. Por tanto, Thompson utiliza elementos de raigambre universal para comunicarse, para confesarse más bien, por utilizar una palabra cercana a sus (nuestras) raíces religiosas. Otra de las constantes utilizadas por el creador de Blankets, que de hecho marca parcialmente la obra, es la visualización de lo que pasa por su mente. Thompson no se circunscribe a un tono realista y dibuja sus visiones como si de un elemento natural se tratase a lo largo de todo su relato. Para ello, busca una cierta disfunción gráfica en su estilo, llevándolo a un expresionismo deformador, casi goyesco, que trasluce no sólo sus dudas, sino sus tormentos interiores. Ese tono en ocasiones surrealista, poético e incluso constructivista aporta riqueza gráfica y narrativa al relato. Thompson es, también, ojo, un autor todavía joven que, en efecto, domina bien la técnica de la narración y el dibujo pero, en esencia, su mensaje, el mensaje de Blankets, es a veces demasiado plano. Plano en el sentido de sincero y directo, plano en el sentido de falto de cargas de profundidad que aporten más solidez al relato. Thompson ama tanto a sus personajes que, a veces, le falta distanciarse de ellos para conseguir un relato más contundente, más irónico, más mordaz. A diferencia de, por ejemplo, la socarronería del Trondheim de Mis circunstancias o de la ironía del Peeters de Píldoras azules, Thompson vive demasiado cerca de sus criaturas, las respeta demasiado como para ofrecer un retrato más enriquecedor y dramático; da la sensación de que falta un retrato quizá más exento de sentimentalismo pero con más carga crítica como para delimitar mejor las características de los personajes. Tal vez sea esa la razón por la que la lectura completa y continuada de Blankets caiga, en ocasiones, en baches, en escenas que se diría excesivamente largas que en ocasiones rozan el aburrimiento. Thompson insiste a veces en exceso en reflexiones algo vacuas, tan personales como respetables, por supuesto, pero que ralentizan la narración, perdiendo en ocasiones el tono del relato. Por supuesto que estas últimas consideraciones son, como todo el texto, muy personales, y en ningún momento oscurecen el hecho de que Blankets es una muy agradable lectura, un buena historieta, ambiciosa, realizada por un autor que conoce la sintaxis de la historieta y que muestra formas de gran narrador. Y, en contra de lo que asegura Feiffer en la solapa del libro, estamos ante un buen cómic, no una obra literaria. Una historieta larga, intensa, en general bien narrada, madura y bien dibujada es... una historieta. No caigamos ahora, por favor, en pensar que el cómic es el puente entre los libros de ilustración y la literatura. Si hace falta, habrá que volver a repetir hasta la saciedad que la historieta es un medio de comunicación con una técnica propia. Sólo existen los cómics buenos y los malos. Blankets es un buen cómic. Punto. |
|
|
|
VÍNCULOS: |
|
|
|
[ © 2004 Antoni Guiral, para Tebeosfera 041015. Astiberri hizo servicio de prensa con Tebeosfera ] |
|
|

