 |
||||||||||||||||||
|
| TEBEOSFERA \ TEBEOTECA \ DOCUMENTOS \ ARTÍCULO | |||
|
|
|||
| GERRY CONWAY. ARTESANÍA NARRATIVA. | |||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
De profesión, guionista. No es infrecuente, cuando de profesionales de diversos campos y ocupaciones se trata, que se produzca un algo burdo ejercicio de simplificación por el cual el personal de cada rama de actividad queda encuadrado en dos grupos diferentes: el de los “artistas”, formado por aquellos individuos dotados de un toque genial, que les hace brillar sin (aparentemente) demasiado esfuerzo, y el de los “artesanos”, engrosado por laboriosos y dedicados cultivadores de su disciplina, poseedores de una regularidad y eficacia exenta de los aspavientos que a veces adornan a los miembros del primer grupo. En el caso del guionista neoyorquino Gerard Conway (1952), protagonista de uno de los momentos más intensos de las viñetas de los setenta, su trabajo quedaría afecto, más bien, a ese último grupo. Esa década, que asistió a la ascensión de una generación de creadores irrepetible en la historieta estadounidense, contempló también la madurez del trabajo de un elenco de guionistas que tomaron el relevo de Stan Lee. Liderados por Roy Thomas (Conan), veteranos como Archie Goodwin (Manhunter), profesionales comprometidos como Denny O’Neil (Green Lantern) o jóvenes emergentes como Len Wein (Swamp Thing), a los que se sumaba el imberbe Gerry Conway (Spider-Man), nos iban a brindar un ramillete de historias míticas que impulsaban al comic book hacia nuevos hitos de excelencia. Apadrinado por Thomas, nuestro hombre no iba a tardar en corresponder a la confianza depositada en un prácticamente adolescente (con 19 años se hizo cargo de la serie estrella de La Casa de las Ideas, The Amazing Spider-Man, sucediendo nada menos que al jefe, Stan Lee). Nadie podía imaginar en ese momento el nivel de intensidad dramática que el equipo creativo de la serie, los veteranos John Romita, Gil Kane, y su nuevo argumentista, iba a conferir a las andanzas del más popular personaje de la casa. De cómo Conway y compañía llevaron a Spider-Man a su cumbre.
Aunque era difícil sospecharlo tras la marcha del
último creador del personaje, con el número 111 de The Amazing
Spider-Man
Nos encontramos entonces ante un John Romita en plena forma a los lápices y Conway ya muestra sus mejores virtudes: historias sólidas, capacidad de dirigir al lector a través de la narración, administración de sorpresas al final del número, pulsación de sentimientos y motivaciones de los personajes, equilibrio entre lo externo (la acción, la espectacularidad) y lo interno (relaciones interpersonales, introspección), entre lo épico y lo íntimo... pautas que, en buena medida, ya venían definiendo la serie. Dicha dualidad es, muy posiblemente, la responsable del especial atractivo de la colección, pero no se presenta en forma de compartimentos estancos. Los vaivenes afectivos y vitales de Peter Parker no sólo repercuten en su faceta de desfacedor de entuertos sino que, incluso, influyen directamente en la constitución de algunos de los supervillanos a los que se enfrenta, como veremos más adelante. Todo este fresco urbano se completa con el toque melodramático elevado a la enésima potencia en la tragedia en dos actos que narra la muerte de Gwen Stacy (míticos números 121 y 122). Los hechos conducentes a tal desenlace quedan un tanto soterrados en las entregas inmediatamente anteriores. Tras los enfrentamientos referidos, incluido el choque con un fornido adversario, Smasher, el cambio de aires que supone el viaje a Montreal (donde topa con otro titán, Hulk), a pesar de no relajar del todo las tensiones habituales en su vida, no permite sospechar a Peter Parker lo que va a encontrar en su regreso a la Gran Manzana: su amigo Harry Osborn ha empeorado en su proceso de drogodependencia. Los acontecimientos se precipitan. Norman Osborn, conocedor de la doble personalidad de Parker y exacerbado por el estado de su hijo, ataca, encarnado en su alter ego, Green Goblin, al héroe donde más le duele: secuestra a la dulce Gwen y la deposita sobre uno de los famosos puentes de la ciudad de los rascacielos. El resto es historia...
El epílogo de ese número 122, la tira muda final en
la que Mary Jane
decide quedarse con Peter a pesar de la invitación
de éste a que se marche para rumiar su dolor a solas, no necesita
palabras. Ni que decir tiene que el impacto de esta pequeña obra de arte en cómic suscitó un montón de comentarios sobre diversos aspectos, como la estratagema de situar el título (“The night Gwen Stacy died”) en la última página, tras haberse remitido a ello desde la primera, pero lo que más nos interesa son aspectos estilísticos que vamos a empezar a desgranar. Los guiños al lector, a través de los cartuchos de texto, marca de la casa, son una de las principales armas del recién llegado guionista. Se fortalece una relación de familiaridad con el joven consumidor de la serie que supone una implicación emocional desde luego superior a la media de los comic books. La habilidad para manejar tal recurso, sin caer en la zafiedad, no es pequeña empresa. Ejemplificaremos este aspecto un poco más adelante Si la técnica anterior cobra especial vigencia en la plancha inicial de cada episodio, hay otro recurso que reafirma la continuidad de la serie y que se emplea en las páginas postreras: el avance de una nueva amenaza que será desvelada en el siguiente o siguientes números, cuando no ha acabado de consumarse el final del villano en curso. Para completar el efecto, la intensidad de esta narración debía contar con intérpretes gráficos a su altura, y aunque la “titularidad” de la serie corría a cargo del unánimemente aclamado como dibujante definitivo de Spiderman, John Romita, la realización de estos históricos números recayó en el curtido Gil Kane que, a una labor eficaz unió momentos afortunados como la muerte del Duende Verde, en una cinematográfica secuencia, que clausura el telón de este dramático díptico. Un hecho de tal envergadura dejará huella tanto en el protagonista como en el tono de una serie que, a partir del número 123 refleja la lucha interior de Peter Parker por superar el impacto emocional de la desaparición de su novia, un intento de asimilación del fatal hecho presidido por la lógica desorientación y variable estado de ánimo.
Pero, como se suele decir, la vida sigue, y hete
aquí que nuestro héroe no va a ser el único que experimente un
drama personal. Su, en el fondo, enemigo más implacable, feroz
oponente que, a diferencia de los grandilocuentes villanos con los
que se enfrenta físicamente, nunca es derrotado, se va a encontrar
en un trance semejante. Jonah Jameson, editor del periódico para
el que fotografía Parker, orquestador de una contumaz campaña anti
Spiderman, tiene a la bestia en casa. Su hijo astronauta, John
Jameson, se convierte en el segundo hombre-lobo de Marvel y, como
siempre, las buenas intenciones del hombre-araña (incluso ante su
aborrecido jefe) harán que el odio de éste se ensañe todavía más
en aquél. La intensidad argumental de este doble episodio no es
desdeñable, pero como ejemplo de la técnica narrativa utilizada
vamos a referirnos al recurso que usa Conway (ya más al timón de
la serie), y al que se refiere como “paradojas temporales Marvel”,
para ilustrar su forma de narrar en The Amazing Spider-Man.
Para referir un mismo hecho desde dos puntos de vista, nos lo
cuenta dos veces, linealmente (y no simultáneamente, como en
realidad ha ocurrido). Así, vemos cómo el licántropo vástago del
editor del Daily Bugle se introduce en el despacho de éste
conducido por su locura. Cambio de secuencia en que el referido
texto nos anuncia la repetición de la acción pero desde la
perspectiva de nuestro héroe. En ese momento las dos secuencias
(en realidad la misma acción) se unen para continuar el relato de
una forma más convencional El control narrativo se reafirma y el joven escritor se permite el lujo de marcar, en cierto modo, el futuro tono de la compañía con la creación de un personaje que dejará muchas muescas en la culata de su fusil a partir de entonces: El Castigador (The Punisher). Sin embargo, la sombra de Gwen Stacy seguía planeando por las cuatricromáticas planchas de papel pulpa y los problemas inherentes al “asesinato” de uno de los personajes relevantes de una editorial como Marvel en una apuesta poco frecuente hasta entonces conjuran fantasmas harto difíciles de exorcizar. La saga del clon clausura la emocionante etapa de Gerry Conway al frente de la serie matriz del hombre-araña. La “aparición” de la novia de Peter Parker en la puerta de su apartamento deja sumido en una sombría perplejidad a nuestro sufrido protagonista. El esclarecimiento de tal misterio constituirá el eje del devenir de la serie en sus números 145 a 149, último del guionista al frente de la colección, con un aparente homenaje a Hitchcock incluido (“Gwen Stacy...¡¿de entre los muertos?!”). El tono general de la saga no es incompatible con el humor característico de la serie que incluso adquiere un tono de comedia en el nuevo enfrentamiento con el otro representante arácnido, el Escorpión, en una de las aventuras más relajadas de la colección. Como muestra de ello, transcribimos los siguientes diálogos de su enésimo ¿duelo? con el supervillano del aguijón: Escorpión: «Estúpido mocoso. Se debe de creer un héroe o algo así». Spiderman: «Me parece que no te enteras, Escorpi. Tú lo que tienes que hacer es “CHAF”...¡no jugar a Tarzan con el Art Decò!». Rápidamente regresa la solemnidad, sin embargo, y finalmente averiguaremos que el responsable de la aparición del clon es otro conocido de nuestro juvenil protagonista, uno de sus profesores, prendado de la angelical Gwen e inducido a un estado de locura tal por su muerte que le llevará a la creación de una estrambótica personalidad como el Chacal, previa clonación, no sólo de la novia de nuestro héroe, sino del propio hombre-araña. La utilización hasta la saciedad del tópico del personaje conocido del protagonista que de repente se convierte en su superantagonista le resta credibilidad al argumento, lo que conjugado con un menor pulso narrativo da como resultado una despedida de la serie no tan brillante como hubiera sido deseable. Se deshacía, además, una de las parejas creativas más aclamadas del hombre-araña, puesto que el veterano y resolutivo Ross Andru se encargaba del lápiz desde el número 125. Unas últimas pinceladas son precisas para rematar el perfil del guionista neoyorquino, perfil condicionado, en buena medida por el “estilo Marvel”. Se admite como representativa (al menos en la época clásica) de la forma de trabajar de la casa, una secuencia en la que el writer entregaba el argumento al artist (lápiz), éste no sólo dibujaba, sino que planificaba con bastante libertad, y las planchas volvían al guionista para que escribiese los diálogos. Conclusión: el guión, en realidad, era tarea compartida, y el pretendido guionista era, más bien, un dialoguista. En el caso de Conway, uno muy brillante. Y por si esto fuera poco, un segundo argumento debe ser tenido en cuenta: el hecho de la necesaria adaptación a la serie en cuestión. No es, ni de lejos, el mismo tono narrativo que se debe imprimir a un Spider-Man, a un Thor o a un Batman, como veremos. “Su” Thor : entre el de Lee y el de Simonson.
En las antípodas del arácnido adolescente, otro
relevo tiene lugar: esta vez en Asgard, hogar de los poderosos
dioses nórdicos. Stan Lee confía a nuestro hombre una de las más
rutilantes estrellas de la casa, aunque, por supuesto, se marchará
a lo grande, con un especial número 200 en el que se visualiza el
crepúsculo de los dioses, el Ragnarok. Desde el 193 al 238,
Conway llevará las riendas durante más de 40 entregas que, aunque
no dejará excesiva huella, cumplirá su función de
entretenimiento tan característica de este autor Nuestro hombre deposita sus historias en manos de un John Buscema (cuya edad más que doblaba) ya establecido como segundo gran dibujante (tras Kirby) de la serie. Ni corto ni perezoso, se embarca en un argumento a tres o cuatro bandas en el que, por designio de Odin, Thor y sus pretorianos son enviados al Pozo del Ocaso, su amada Sif y la walkiria Hildegarde recalan en el Mundo Oscuro y el propio dios supremo permanece en Asgard para afrontar un inescrutable destino. Esta primera aventura discurre por las pautas de grandilocuencia que Lee y Kirby habían conferido a The Mighty Thor y ¡cómo no! nos cuenta la enésima versión del Ragnarok (esta vez con el título de “La muerte de Odín”) un óbito que, por supuesto, no será tal, pero que culminará un relato narrado con pulso. Y si destacábamos como una de las habilidades de Conway su destreza en los diálogos, en esta colección se pone las botas: los bocadillos atiborran las páginas, pero esta vez con el tono teatral de unos personajes de corte operístico y por lo tanto, ajenos por completo al “colegueo” de un Peter Parker. La fluidez de los diálogos (a pesar de su recargado estilo) es una de las bazas de una serie (“made in Marvel”) repleta de acción, por otra parte. El causante de ese aparente ocaso, Mangog, inaugura la galería de revisitación de villanos y viejos conocidos que va a caracterizar el resto de la etapa, y que continúa con una de las más sugestivas creaciones de Lee y Kirby: Ego, el planeta viviente, de quien más adelante se nos desvelará su origen, aunque, tras la “resurrección” de Odin, es una escisión de Ego el peligro que amenaza a la Tierra: Ego Prime, versión enloquecida del original. El final de esta segunda aventura de la etapa Conway predispone a Thor contra su regio padre puesto que, como en tantas otras ocasiones, Odin se encontraba detrás de toda una trama en la que la que Midgard (la Tierra) ha sufrido una importante devastación y el Dios del Trueno acusa a su progenitor de los medios que utiliza para conseguir su elevado fin, sin importarle la manipulación que realiza con los habitantes del planeta del que es guardián el dios del trueno. La irritada reacción de Odin conduce a Thor y sus amigos a un destierro terráqueo que da lugar a una serie de nuevas aventuras, en general más convencionales y repetitivas en el uso de motivos como la inclusión de representantes de otras mitologías como la griega (Hércules coprotagonizará varios de los siguientes números con su vengador compañero) y de la que merece la pena rescatar un episodio autoconclusivo que, aunque se nutre de un nuevo recurso a la mitología (esta vez la céltica), obtiene un refrescante efecto debido a la forma en que entronca la misma con la ciencia ficción y a la idea de la superación del combate por la reflexión. Conway recurre al embrujo de Stonehenge para una aventura en la que Thor se encuentra en Inglaterra investigando el paradero de su amada y topa con un poderoso personaje llamado druida por los antiguos pobladores de esas tierras. Resulta ser el miembro abandonado de una tripulación extraterrestre que arribó miles de años atrás y que construyó un espaciopuerto que la superstición de los nativos tomó por templo: el famoso monumento megalítico. Finalmente, logra abandonar la Tierra tras miles de años de reclusión en la misma. No cesa el desfile de creaciones: Mefisto, Ulik (dos veces), el Destructor, el ya referido Ego, por no hablar de las diversas apariciones del eterno enemigo, el animoso Loki, y se repiten las situaciones, como la vuelta de los esforzados nórdicos (tras alguna aventura sideral) a un Asgard devastado, cambiado o simplemente vacío, o el abuso de ragnaroks (habitual en la serie), situaciones en las que parece que se va a acabar el mundo, de tal manera que se inmuniza al lector frente al horror que se avecina, hasta que da la impresión de que Conway ha referido todo lo que podía y se va casi sin hacer ruido dejando que sus sucesores cierren un argumento en el que hacen su primera aparición las divinidades del otro gran conjunto de creencias de ultratumba que quedaban por explorar / explotar: la mitología egipcia. |
|||
|
|
|||
|
[ © 2003 Félix Velasco, para Tebeosfera, 031019 ] |
|||
|
|
|||



 .
.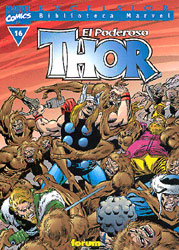 .
.