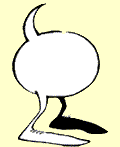|
Creo que se ha escrito poco sobre la incidencia de
la ilustración en la vida de los dibujantes de
historieta. Sometidos a una actividad laboral
intermitente, los historietistas han encontrado en
los ámbitos del libro y la prensa un digno soporte
económico. La ilustración se ha convertido en la
principal ocupación profesional para muchos autores
que, posteriormente, han regresado a los tebeos de
forma esporádica (al respecto, el ejemplo de
Miguel Calatayud resulta emblemático). Para
otros muchos, este quehacer constituye un
complemento a los ingresos procedentes de la
historieta, la publicidad o el diseño. En uno u otro
caso, los dibujantes están sometidos a unos
condicionantes: los propios del texto a ilustrar
(con frecuencia, de condición inferior a las
imágenes que lo acompañan) y los que añade el
capricho del editor de turno. En este sentido, cabe
destacar la labor del Grup Experimental
D’Il·lustradors Altamira en la lucha contra esas
imposiciones.
El esfuerzo de sus colaboradores, recogido en el
primer y único número de la revista homónima (desde
ahora Altamira, coordinada por Florençi
Clavé en 1964), es fiel reflejo de la rebeldía
contra los imperativos industriales. Por añadidura,
las ilustraciones que conforman dicha publicación
levantan acta, bien que de forma oblicua, de la
realidad española (y catalana) de principios de los
años sesenta.
Los ocho componentes que formaban el grupo (Carlos
Prunés, Josep María Miralles, Luis
García, Enric Torres, Fernando
Fernández, Rafael López Espí, José
González y el propio Clavé)
se contaban entre lo mejor de Selecciones
Ilustradas, empresa fundada en 1956 por Antonio
Ayné y Josep Toutain, y, en opinión del
historiador Antonio Martín, “la más
importante agencia española de comics, tanto en los
trabajos para el extranjero como en los de creación
propia”.
De entre todos ellos, Prunés, Miralles
y Clavé habían trabajado para el estudio
desde su apertura (lo que les valió el ser pioneros
en lo que a publicar en el mercado británico se
refiere); otros, como González y García,
se fueron incorporando con posterioridad. Todos
compartían pupitre en el mismo entorno asfixiante y
dibujaban casi en serie los guiones bélicos o
sentimentales que, invariablemente, les remitían las
editoriales inglesas. En esa atmósfera rutinaria,
tal y como la ha descrito Carlos Giménez en
su serie Los Profesionales, no quedaba mucho
espacio para la creatividad ni, mucho menos, el
compromiso.
A este respecto, y pese a la militancia que unos
pocos autores mantenían,
el auge de la contestación política y social a la
dictadura durante los años sesenta (especialmente
desde los ambientes obrero y universitario) no tuvo
su correlato en la historieta española. La realidad
misma, aún exenta de sus aristas más contestatarias,
permanecía ausente de las viñetas, omisión que debió
ser tanto más significativa en Cataluña, donde el
“catalanismo” mantenía un duro pulso con la
burguesía local y las autoridades franquistas. En
este sentido, Antonio Martín ha destacado la
importancia de la revista infantil Cavall Fort
(creada en 1961), a la que consideraba “un ejercicio
de posibilismo, donde se luchaba por Cataluña pero
sin enfrentarse abierta ni directamente con el
régimen y su aparato represor, aprovechando las
reglas de juego del sistema”.
A su manera, en Altamira se reprodujo esta
misma actitud, aunque para entenderlo debamos
ubicarla en el contexto del que surgió.
En la Cataluña de aquellos años los acontecimientos
se sucedían con rapidez: el boicot al uso de
tranvías en 1951 debido a una subida de tarifas, la
elección en 1954 de Josep Tarradellas como
presidente de la Generalitat en el exilio, el
segundo boicot al transporte público y la primera
asamblea libre de estudiantes en el Paraninfo de la
Universidad de Barcelona en 1957, la creación un año
más tarde del Comité de Coordinació de les Forces
Politiques de Catalunya presidido por Claudi
Ametlla, el surgimiento de un “nuevo
catalanismo” de fuerte impregnación católica (cuyo
brazo más activo estuvo encabezado por Jordi
Pujol) y el rechazo, a partes iguales, de la
socialdemocracia y el estalinismo por parte de un
“nuevo socialismo” representado por la Associació
Democràtica Popular de Catalunya y el Front
Obrer de Catalunya. En paralelo, se vivía un
resurgir de la cultura en lengua catalana, con hitos
fundamentales como el nacimiento de la Nova Cançó
en 1961 (con la asociación de cantautores “Els Setze
Jutges”) o la aparición de editoriales dedicadas en
exclusiva a la publicación de libros en lengua
vernácula, caso de Edicions 62.
A este magma se vino a sumar la inmigración,
estimulada por el desarrollo económico de la zona.
La oleada inmigratoria de la década del sesenta
generó un largo debate en torno a su incidencia en
el futuro de Cataluña; el punto de partida fue el
libro Els altres catalans de Francisco
Candel publicado en 1964, que denunciaba las
condiciones de vida de los inmigrantes y proponía
como vías para la integración el mestizaje y el
respeto hacia los valores de éstos (una propuesta
cuya vigencia aún perdura). Esta postura fue
contestada desde sectores nacionalistas y
reaccionarios que consideraban la adopción de la
lengua catalana como condición sine qua non
para aceptar la permanencia de los inmigrados en el
seno de la comunidad.
Altamira se gestó en esta atmósfera, y muchas
de esas claves impregnaron sus páginas, fueran los
miembros del grupo conscientes de ello o no.
Al abrir la revista, casi tanto como las imágenes
que la conforman, salta a la vista la
“catalanización” que han sufrido los nombres de
Luis García, Pepe González y Fernando
Fernández (que aparecen, respectivamente, como
Lluis García, Josep González y
Ferran Fernández, aunque firmen las láminas con
su verdadero nombre). Situada en el contexto
esbozado líneas arriba, esta decisión (tomada por
Florençi Clavé)
no podía ser inocente; por este medio, los autores
se sumaban a las corrientes intelectuales del
momento y, al mismo tiempo, se blindaban contra la
xenofobia de quienes entendían Cataluña como
patrimonio exclusivo de los catalanes.
En otro orden de cosas, esta publicación nos ofrece
un fiel reflejo de lo que sus componentes habrían
podido dar de sí en un entorno editorial más libre.
Excelentemente diseñada (jugando con los espacios en
blanco y la distinta ubicación de las ilustraciones
en cada página), Altamira debió suponer para
sus responsables un respiro en la producción de
obras de encargo. Por su parte, estos historietistas
no eran ajenos al mundo de la ilustración: tales son
los casos de Luis García, habituado a
realizar las cubiertas de aquellas novelas del Oeste
en las que, por enésima vez, un forastero llegaba a
Sacramento; de Pepe González, cuyas imágenes
presidieron más de una vez el frontis de las
revistas inglesas Valentine y Marilyn,
y la española Rosas Blancas; o de López
Espí, luego célebre portadista al servicio de
Ediciones Vértice. Sin embargo, en esta ocasión
trabajaban con total libertad. Que algunos supieran
aprovechar esa autonomía mejor que otros es materia
susceptible de interpretación; en cambio, el
resultado final es irreprochable.
Altamira
recoge ocho ilustraciones, una por cada dibujante,
realizadas en una amplia variedad de estilos. Si uno
consulta la obra previa, y posterior, de los
colaboradores, no dejará de asombrarle la
versatilidad que aquí manifiestan: desde Carlos
Prunés (precursor en lo que a trabajar para
editores estadounidenses se refiere),
que elabora a golpe de pincel una estampa
expresionista, casi abstracta, muy alejada de la
limpieza y el gusto por el detalle que caracterizan
muchas de sus páginas; hasta Pepe González,
que huye de la línea estilizada de sus historietas
románticas para realizar un soberbio retrato de su
admirada Barbara Streisand, a quien destaca
sobre fondo oscuro con una iluminación recortada,
definiendo sus rasgos por medio de pinceladas
nerviosas y truncadas.
Al margen de la variedad de registros gráficos que
permite constatar, Altamira es también un
magnífico catálogo de las inquietudes que subyacían
en el ánimo de sus creadores. Ahí está, sin ir más
lejos, el autorretrato que Luis García
realiza para la ocasión, donde superpone una serie
de trazos furiosos a un esbozo muy convencional de
su fisonomía (recurso similar, si me permiten la
digresión, al que luego han desarrollado varios
dibujantes británicos o estadounidenses); ahí se
manifiesta, desde época muy temprana, la inquietud
que ha presidido toda su carrera. También es el caso
de Josep María Miralles, quien dibuja a un
boxeador en actitud de reposo, apoyado en una de las
esquinas del cuadrilátero; Miralles acentúa
la tensión y el vigor de la semblanza mediante la
elección de un encuadre lateral y ligeramente
contrapicado, y el empleo de un lenguaje gráfico
expresionista (tanto en la iluminación como en la
fuerza dramática del pincel); nada más ajeno, creo
yo, a esa “línea elegante y refinada” que le
atribuyó con justicia el historiador Jesús
Cuadrado.
Y también es el caso, para bien o para mal, de
Fernando Fernández, quien hace gala de sus
inclinaciones pictóricas en el retrato de un
anciano, resuelto con línea sinuosa y una luz
próxima a la de algunos lienzos de Van Gogh
(a quien, sospecho, Fernández debía estar
estudiando en aquel momento).
Al mismo tiempo, la realidad española se filtra por
los poros de esta publicación, evocando ese mismo
universo rural que habían denunciado en sus relatos
Ignacio Aldecoa, Antonio Ferres,
Juan Goytisolo, Alfonso Grosso,
Armando López Salinas y tantos otros. No
obstante, en las planchas de Enric Torres y
Rafael López Espí para Altamira sólo
está presente el testimonio de ese mundo, exento de
todo matiz acusatorio que, a buen seguro, les
hubiera acarreado a sus autores más de un disgusto
con las autoridades. Enric se recrea en una
estampa campesina, difuminando las siluetas de sus
protagonistas mediante un violento contraluz; por su
parte, López Espí esboza con trazo limpio y
suelto una manada de vacas, jugueteando con los
contrastes de luces y sombras en el lomo de los
animales.
Queda para el final el trabajo de Florençi Clavé,
soberbio en su sobriedad. El ventanal que preside la
ilustración evoca una atmósfera asfixiante; sus
listones y cendales filtran la luz de una manera muy
acusada, estableciendo el segundo término por
contraste y dotando a la imagen de una inusitada
profundidad de campo. El encuadre, definido por el
marco de la ventana, sugiere la textura de la madera
e insinúa el tedio de las horas muertas.
Prescindiendo de subrayados, la ausencia se erige en
auténtica protagonista de la semblanza al carecer
ésta de toda figuración (caso único en las planchas
que nos ocupan). Emboscada tras de esa ausencia se
oculta, no me cabe la menor duda, la presencia del
propio Clavé.
Como Cavall Fort en el ámbito de la prensa
infantil, Altamira no se enfrenta de forma
abierta al régimen franquista (aunque esa lucha
tuviera en Florençi Clavé uno de sus mayores
adalides en la historieta). No obstante, las
contradicciones de la dictadura se filtran a la
revista mediante un sutil proceso de capilaridad. De
forma más o menos consciente en función del autor
que analicemos, la realidad del momento incide en el
desarrollo de unas páginas nacidas, no lo olvidemos,
para expresar las inquietudes de sus colaboradores
al margen del engranaje industrial del estudio. Esa
cotidianidad española, que los historietistas y
editores de entonces se afanaban en ocultar, se hace
carne en unas planchas donde, paradójicamente, no se
la muestra de forma explícita. La pequeña ausencia
evocada por Clavé en su ilustración se erige
así en una parábola sobre esa Gran Ausencia de
realidad que pesaba entonces sobre todos los
productos de la industria de la cultura, y que aún
hoy les pesa.
|