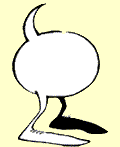 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| EL FARO | |
|
|
|
|
el Faro Guión y dibujos: Paco Roca
Editorial:
Astiberri Ediciones: Lecturas compulsivas Diseño: Modesto y Paco Roca | Rotulación y maquetación: Manuel Bartual ISBN: 84-95825-69-4 Depósito legal: Z-1251-04
Rústica | 48 páginas | bitono (b/n y azul), con cubiertas en color | 7 euros |
|
|
[ Cubierta del tebeo © 2004 P. Roca ] |
|
|
|
|
ECOS DEL PASADO, Comentario por Javier Mora Bordel |
|
|
|
Las obras, concebidas como artísticas, no nacen por ciencia infusa ni tampoco como simples ejercicios de paroxismo. Toda creación, desde su inicio, se mueve dentro de unos parámetros que determinan, por un lado, su naturaleza genérica (aquellas formas textuales anteriores que se erigen como marco de referencia a la hora de definir el formato de nuestra obra) y, por otro, su estado emocional (aquellos sentimientos universales que comunican nuestra propia forma de entender el mundo con el amplio conjunto de la psique colectiva y popular), algo que bien podríamos resumir con esa vieja máxima del “todo está inventado”. Debemos asumir que vivimos inmersos plenamente en una tradición (sea cuál sea nuestra referencia cultural básica) y pretender prescindir de ella, alejarnos de su área de influencia, es poco menos que imposible: cada tópico, cada motivo, son ejes comunicativos tan arraigados dentro de la comunidad que incluso cualquier intento de renovación ha de partir de un conocimiento pleno y consciente de los mismos. De ahí que toda obra que se pretenda innovadora, que quiera alejarse violentamente de esta línea, esté destinada al fracaso. La originalidad no reside tanto en la ruptura con lo anterior como en la capacidad para regenerar, para actualizar ese maremagno de ideas y sentimientos atemporales a través de nuestra propia y particular percepción de la realidad, siempre anclada, lógicamente, en un tiempo y espacio preciso. La historieta, como todo buen arte que se precie, manifiesta este carácter reformador básicamente a través de dos vías (si bien desde ya advertimos que los límites entre una y otra son en muchos casos mínimos): o bien mediante el uso de la parodia (por una actitud de este calibre hemos de entender cualquier fórmula que manifieste la voluntad de reformular sus modelos desde la distancia; así podríamos englobar como pertenecientes a este grupo obras tan emblemáticas como Watchmen, el desengaño del género superheroico, Historias de Taberna Galáctica del maestro Beá, la visión surreal del cuento de terror y misterio, Slaine de Mills y Bisley, libre y descarnada interpretación del folclore celta…), o bien, haciendo gala del homenaje (los cómics de EC con respecto a los pulp, Sambre de Yslaire y el drama “victorhuguiano”, la saga de Corto Maltés y su amor por el género de aventuras, son una pequeña muestra de ese grupo de tebeos que presentan como rasgo común una cercanía implícita hacia la tradición) como en el caso que nos ocupa, El faro. Un nuevo comienzo. En El faro, la última obra de Paco Roca, la esencia narrativa se estructura en torno al tópico del viaje sin retorno -aquel dedicado a explorar las profundidades del ser humano- y la tradición en la que se inserta, el género de aventuras en su vertiente más intimista. No hablamos de relatos épicos, de las peripecias de un héroe que lucha a capa y espada para satisfacer su sed de gloria. No. La materia a tratar es otra bien distinta pero igualmente conocida por todos: la búsqueda interior, la conformación del alma humana a través de sus propias inquietudes. ¿Quién no ha sentido alguna vez el ansia de abandonarlo todo para lanzarse a la consecución de un ideal que estamos cansados de ver cómo se trunca una y otra vez?, ¿quién no ha deseado huir de sus males, enterrarlos y dejarlos atrás con la esperanza de encontrar su tierra de jauja particular a la vuelta de la esquina? Y no es algo nuevo. En todas las épocas el hombre se ha visto arrastrado por esta necesidad impulsiva de huir del mundo de lo cotidiano que devora sus ilusiones. Hay que trabajar para ganarse el sustento, hay que mantener una familia, hay que callar ante la autoridad, hay que aceptar lo que nos depare el destino... Es lógico que en algún momento uno se pregunte cuando le va a tocar el momento de vivir, pero por regla general estas calenturas lo único que hacen es alentar aún más nuestro conformismo. Y ha sido precisamente este desaliento el principal valedor de lo literario. En la cultura occidental la traducción de este estado de ánimo se ha concretado alrededor de unas líneas precisas: el héroe intrépido (su afán es descubrir; un modelo muy alejado del guerrero épico aunque a veces deba asumir este rol) que rompe (no pocas veces de una manera forzada) sus ataduras y lo deja todo atrás; la naturaleza indómita y misteriosa que no deja de poner trabas a un protagonista ávido por descubrir sus secretos; la fortuna anhelada, perseguida hasta los más remotos confines como promesa cierta de un futuro mejor; el destino aciago, contrario a que tan nobles expectativas lleguen a buen puerto. Un proceso temático concretado formalmente a través de unos símbolos populares de diverso tipo y calado que Paco Roca revisa a lo largo de su obra: desde Ulises a Gulliver, pasando por otros personajes tan variopintos como Simbad o el capitán Nemo, los arquetipos del viajero de lo desconocido presentados como referencias obligadas de los espíritus indómitos por excelencia; el mar como fondo en el que la incertidumbre de lo inexplorado da pie y cabida tanto a regiones celestes más allá del alcance de los hombres (la imaginaria Laputa), como a peligros sombríos que sumergen en el más hondo pesar su corazón (los restos de los naufragios como advertencias); el premio a tanto sufrimiento siempre reflejado (hemos de entender las recurrentes riquezas sin fin como fórmulas de libertad de acción y pensamiento más que como paso obligado a una elite social) en una libertad individual hasta entonces desconocida y, por tanto, nunca apreciada; el acto violento, en este caso la guerra civil española, que arranca (otras veces es la simple desidia, pero no es este el caso) al trotamundos en ciernes de su hogar feliz (al que volverá convertido en hombre de “bien”) impidiéndole además encontrar sosiego y descanso… Pero no nos confundamos. No es El faro un mero muestrario de situaciones y hechos repetidos hasta la saciedad. Ante todo es un homenaje hacia esa voluntad que ha animado todas estas creaciones y que no es otra que la posibilidad cierta de convertir lo literario en un instrumento con el que alentar al público (lector, o no) de turno a la reivindicación de sus propios sueños. Convertir a las palabras en aliento que revuelva las conciencias, que avive el afán por ser únicos... Y siguiendo este ideario, no nos debe parecer casual la doctrina de Telmo (por ejemplo, «viajar, ese es el sucedáneo de la pistola y la bala» pág. 16; o «como todo marinero era un espíritu libre dispuesto a la aventura», pág. 25) destinada a orientar a un pobre Francisco que se haya atrapado en una malaventura (ser soldado) de la que no sabe como desprenderse y para la cual emprenderá este guiado viaje iniciático por etapas, por secuencias progresivas claramente delimitadas que le harán cambiar de rumbo por completo. La estela perdida. Tópicos que alientan. Sí. Pero tópicos al fin y al cabo. Y éste quizás sea el único error achacable a este tebeo: haber descuidado la intensidad narrativa de la historia a cambio de fortalecer este carácter que podemos definir en cierta manera como catártico. Como ya hemos dicho, El faro resulta en muchos momentos un mapa complejo y elaborado que quiere conducir con tino nuestros pasos a lo largo y ancho de este entramado temático. Pero ha sido puesto tanto celo en su elaboración que otros elementos han quedado descompensados. No es el caso de la composición visual (la secuenciación es más que correcta; fluida, fresca y bien ajustada a los intereses creativos página por página) ni del grafismo (líneas perfectamente definidas a tenor de la intensidad emocional de cada momento). Sin embargo, más allá de un plano formal, al entrar en el estudio particular de los distintos personajes y sus situaciones, no podemos decir lo mismo. Ambos protagonistas de la historia, presentados como polos opuestos y complementarios, resultan en cierta manera contaminados por el peso subyacente de la tradición. Sus palabras, en muchas ocasiones, resultan forzadas como si fueran ellas las que se adaptaran a un modelo preestablecido de antemano. No parecen desarrollar una psique alejada o independiente de la estructura previa, no parecen tener una personalidad propia más allá de la esperada. Ocurre otro tanto con las situaciones de desarrollo y la resolución final de la trama que tejen su devenir: son predecibles, forzadas incluso. No típicas, claro está, pero sí demasiado ancladas en un conjunto en el que se ha procurado por encima de todo, o al menos esa es la sensación, la unión artificial de distintos elementos. Y así, la fuerza expresiva que podría desarrollar una historia de este calibre queda de este modo relegada a un segundo plano en el que antes de buscar nuevas vías de desarrollo se procura por encima de todo encajar las piezas de un puzzle milenario. El faro es un buen tebeo, que despide entrega en su concepción, de eso no cabe la menor duda. Pero ese paso creativo que vaya más allá, que se atreva a redefinir toda una concepción preconcebida, no se da o no se asume. Ya dijimos anteriormente que el homenaje era una de las vías que se pueden tomar a la hora de encarar una obra propia y tratar de definirla en el concierto de la cultura. Pero limitarse únicamente a reciclar lo anterior no es la elección correcta. No se trata de tejer un corsé que pueda aparentar novedad. La originalidad, la novedad artística, ha de venir por otro camino que de ninguna manera esta alejado del punto de arranque original: la reformulación. No hay que adaptar sino recomponer. No hay que adecuar sino dotar de una sensibilidad modernizadora… Pero claro, eso es más fácil de decir que de hacer, y a fin de cuentas Paco Roca tiene el honor de haberlo intentado. Y eso no es poco. Ni mucho menos. |
|
|
|
[ © 2004 Javier Mora Bordel, para Tebeosfera 041015. Astiberri hizo servicio de prensa con Tebeosfera ] |
|
|
